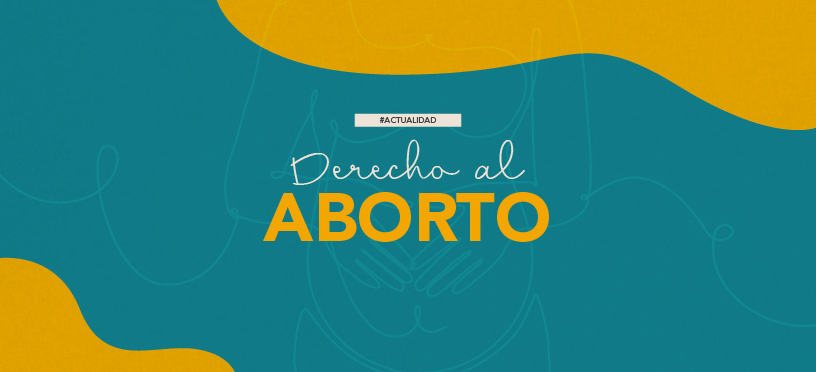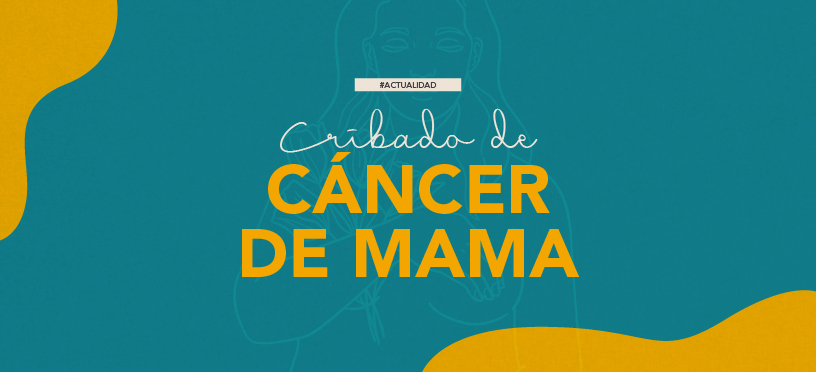#HASTALOSOVARIOS
Nabila Mella, Instituto de Salud Global de Barcelona:
“La salud global y el estado de nuestro planeta sufren las relaciones de poder que han existido por cientos de años y eso incluye colonización, capitalismo, racismo y machismo”
Esta investigadora denuncia “la colonialidad” del conocimiento, que convierte las teorías del norte en verdad científica universal.
OCTUBRE 2025 / WGH-Spain Comunicación: Jose Vázquez
Nabila nació y vivió hasta los 18 años en República Dominicana, y desde entonces no ha parado de moverse para estudiar y trabajar en siete países diferentes. Su primer destino fue la Universidad de Rochester, en Estados Unidos, donde se graduó en Relaciones Internacionales. Como parte de estos estudios, cursó un semestre en Bruselas y fue becaria de la organización European Health Management Association. Otro de sus veranos universitarios, viajó a Kashmir, en la India, para hacer una investigación sobre salud mental y cambio climático. Tras concluir sus estudios, en 2020, regresó a su país para trabajar en cooperación internacional en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Enseguida se fue, en esta ocasión, a Washington D.C. para cursar un máster en Ciencias de la Salud Global en la Universidad de Georgetown. En su currículum, también figura la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización (Gavi) y el Instituto de Salud Global Barcelona (ISGlobal), entidad en la que trabaja en la actualidad como Impact Officer, donde se encarga de trasladar el impacto de las investigaciones a la sociedad. Con semejante currículum, ¿tiene tiempo libre? “Sí, trato de ser buena conmigo misma, ser comprensiva, porque no somos máquinas, y por eso bailo prácticamente desde que sé caminar”. De ahí, uno de sus sueños por cumplir: “ser bailarina profesional de Beyoncé”. Otra de sus aspiraciones ya la ha logrado: “degustadora profesional de helados, porque trabajé unos meses en una heladería en Madrid”. “Me encantan los helados, ¡todos!, no discrimino”, añade con una gran sonrisa.
Por lo que cuenta, le gusta combinar baile y helado, pero también relaciones internacionales y salud global. ¿Nos explica esta segunda mezcla?
Muchas de las personas que trabajan en salud global son más de epidemiología o del ámbito clínico, que son muy importantes, pero yo creo que hace falta también la visión política y social, porque la salud global y el estado de la salud de nuestro planeta sufren las relaciones de poder que han existido por cientos de años y eso incluye colonialismo, capitalismo, racismo, machismo… Entonces, hay que verlo desde esta perspectiva porque todas estas relaciones de poder están relacionadas con la salud.
¿Puede poner un ejemplo de esas relaciones de poder y su impacto en la salud?
Hay muchas relaciones de poder que existen todavía, pero que quizás no están estudiadas, a pesar de que hay muchos vestigios de la época colonial que aún viven en nuestros sistemas, en nuestras políticas, en nuestro lenguaje. En un principio, la salud global era salud colonial y era el intento de las potencias colonizadoras de mantener y preservar la salud de sus colonos en las colonias. Luego se transforma en la salud para poder preservar los intereses del capitalismo, o sea, salud para que los trabajadores pudieran reincorporarse al proceso productivo de manera más rápida y poder seguir generando ingresos. Y estamos ahora ya en una fase mucho más avanzada; la salud se convierte en un objeto que uno tiene que pagar para poder acceder al servicio de salud y a medicamentos. Al final todo eso supone acumulación de capital para unos pocos y un empeoramiento de la salud colectiva, porque se mantienen las relaciones de poder.
Usted ha publicado un artículo donde denuncia cómo la literatura científica también sufre ese proceso de colonización y de capitalismo, centrándose en los deseos y necesidades del norte y además con una imposición del lenguaje, que es el inglés.
Sí, somos el producto de estos procesos históricos y eso se ve reflejado en la producción científica y de conocimiento. Aníbal Quijano llama a esto la “colonialidad” del saber. Entonces, hay algo que se llama la colonialidad del propio conocimiento, de cómo la gente, sobre todo del norte global, ha producido un cuerpo de conocimiento que se declara universal, sin necesariamente contextualizarlo de manera detallada como lo haría una persona de ese lugar.
¿Y con el lenguaje que usamos también ocurre?
Sí, esto también pasa con el lenguaje y hay palabras que tienen un trasfondo colonial, por ejemplo, el uso de la expresión “medicina tropical” implica que las enfermedades infecciosas solamente existen dentro de los trópicos y, realmente, no es así. Todo esto inculca una forma de pensar que crea jerarquías y, en el ejemplo anterior, si hablamos de enfermedades tropicales, eso implica que en el norte no hay enfermedades tropicales y por eso es superior, por así decirlo, pero no lo es, y también hay enfermedades infecciosas en el norte.
Esto me recuerda al uso del lenguaje no sexista, muy cuestionado por, incluso, académicos de la lengua, que podrían argumentar que si las enfermedades tropicales ocurren más en el trópico pues es “normal” que se llamen así. ¿Qué diría al respecto?
Yo creo que el lenguaje no es neutro. El lenguaje lleva mucho poder y yo creo que no es solamente detenernos en el lenguaje, es importante reflexionar sobre cómo hablamos, en los términos que se utilizan y en las teorías que se utilizan, y quién las originó, porque eso dice mucho de nosotros como sociedad y como personas que trabajan en salud global. O sea, ¿cuáles son las ideas que viven debajo de estos términos?, ¿quién las produjo?, ¿por qué?, ¿a qué agendas servían? Obviamente, en el pasado, el uso del término “tropical” tenía una implicación colonial, porque muchas de las colonias estaban dentro de los trópicos. Desde el ente colonizador se veía como lugares salvajes y con población salvaje, que había que evangelizar, que había que educar, cuyos sistemas de conocimiento no tenían ningún valor. Además, sin tener en cuenta que muchas de las enfermedades que asesinaron a las poblaciones nativas las trajeron los colonizadores.
Este año, el tema de WGH–Spain es Migración y Salud. ¿Qué nos puede contar en relación al mismo desde su experiencia profesional o personal como mujer migrante?
Ahora mismo hay discursos muy radicales que se han apropiado del tema de la migración, pero ha existido siempre, no es algo reciente, la gente se ha movido siempre de un lugar a otro. Entonces, el hecho de que se esté utilizando ahora como arma política me parece deplorable. Yo como mujer migrante he sido muy privilegiada y no represento a la mayoría de las mujeres que han migrado, pero trabajando temas de salud, he visto que hay muchísimas inequidades con las mujeres migrantes. En parte, porque en España hay mucho énfasis en el tema del género por sí solo, pero los sistemas de opresión están totalmente entrelazados y no se puede separar el género de la condición de migrante o de persona racializada.
¿Ser mujer y ser migrante aumenta la desigualdad?
En realidad, no es sumar uno más uno, sino que mujer y migrante son una sola cosa, es una categoría propia. Y me parece que en España no se toma tan en cuenta el tema de la migración, porque hay un énfasis, como ya decía, muy fuerte en el género por sí solo como variable. Entonces, no quiero decir que el género no sea importante, que lo es y mucho, sino que no se puede separar del resto de las identidades y sistemas de opresión, porque eso determina la salud de una persona. Es importante profundizar en el estudio de la salud de las personas migrantes, sobre todo de las mujeres, porque tienden a tener muchas más barreras para acceder a servicios de salud y también a otros servicios. Tienen además una carga mayor, porque muchas se encargan de los cuidados de su casa.
¿Cuáles cree que son los principales desafíos en la salud global en este momento?
Obviamente, el cambio climático y, teniendo en cuenta el momento en que estamos ahora mismo, debemos hablar del genocidio en Gaza. No es algo nuevo, no es algo que empezó en octubre de 2023, sino que es algo que tiene muchas décadas, y el genocidio impacta directamente en la salud, porque asesinan personas o se daña su vida diaria, su forma de hacer, de poder mantenerse, se daña el medio ambiente, se destruye su conocimiento, herencia e identidad… Y no solo hablamos de Gaza, hay otros conflictos en Sudán o en el Congo, en muchos sitios, donde además hay un nivel extra de vulnerabilidad que sufren las mujeres.
¿Algún otro tema que le gustaría destacar?
Otro tema importante es cómo está ahora mismo la arquitectura de la salud global, que era muy dependiente de USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), pero vernos sin USAID [el gobierno de Donald Trump canceló esta agencia y los fondos de cooperación al desarrollo] ha hecho que nos cuestionemos cómo debe ser la cooperación, siempre muy dependiente de los fondos del norte, que tampoco es al azar, es fruto del del propio proceso colonial y capitalista. Entonces, las personas del sur, ¿podemos pensar otra cooperación?
¿Y cuál es su respuesta?
Ahí entran modalidades nuevas, por ejemplo, la cooperación sur-sur, con intercambio de conocimientos y experiencias. Por eso, es muy importante ver las cosas con una mirada crítica, siempre preguntar el por qué y buscar alternativas, porque obviamente la salud global de hoy en día sigue reproduciendo las teorías producidas en el norte global. Entonces, sería interesante ver cómo los países y regiones del sur global pueden posicionar sus propias teorías, sus propios análisis, desarrollados y contextualizados desde esas geografías, para que sus pueblos sean sujetos protagonistas, y no meros objetos de investigación tal y como han sido históricamente.
¿Cómo se puede hacer esto?
Por ejemplo, mi formación académica ha estado muy enfocada en Estados Unidos y tengo mucha tendencia a pensar desde esa posición del norte global, a pesar de que yo soy una mujer del sur global. Entonces, creo que la posición es muy importante y yo estoy tratando de ir más allá, y he tomado la decisión consciente de leer y estudiar, para conocer otras posiciones y poder posicionarme desde otro lugar. En Latinoamérica, por ejemplo, que es lo que más conozco, existen institutos de investigación que se encargan de buscar y desarrollar alternativas desde y para el sur global. Uno de ellos es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, con el que he aprendido mucha teoría que no se me enseñó ni en Estados Unidos ni tampoco en Europa.
Nuestra última pregunta: ¿de qué está hasta los ovarios?
Del pensamiento colonial, que está súper incrustado en la salud global, también en el lenguaje, y del propio colonialismo, que todavía existe. Ahí surge realmente la pregunta de si se puede descolonizar la salud global, porque ¿se puede realmente reformar algo que inherentemente es colonial?
¿Y se puede?
Sí, necesitamos más personas aliadas que se interesen por el tema y que lo trabajen, que piensen su posición geográfica y su propia posición dentro de la salud global, porque creo que es importante cuestionar y pensar cómo y por qué estoy haciendo mi trabajo. Yo creo que mi generación y las más jóvenes ya no queremos adherirnos al sistema existente, no es válido ni funciona para la mayoría, por eso la determinación de cambiarlo.